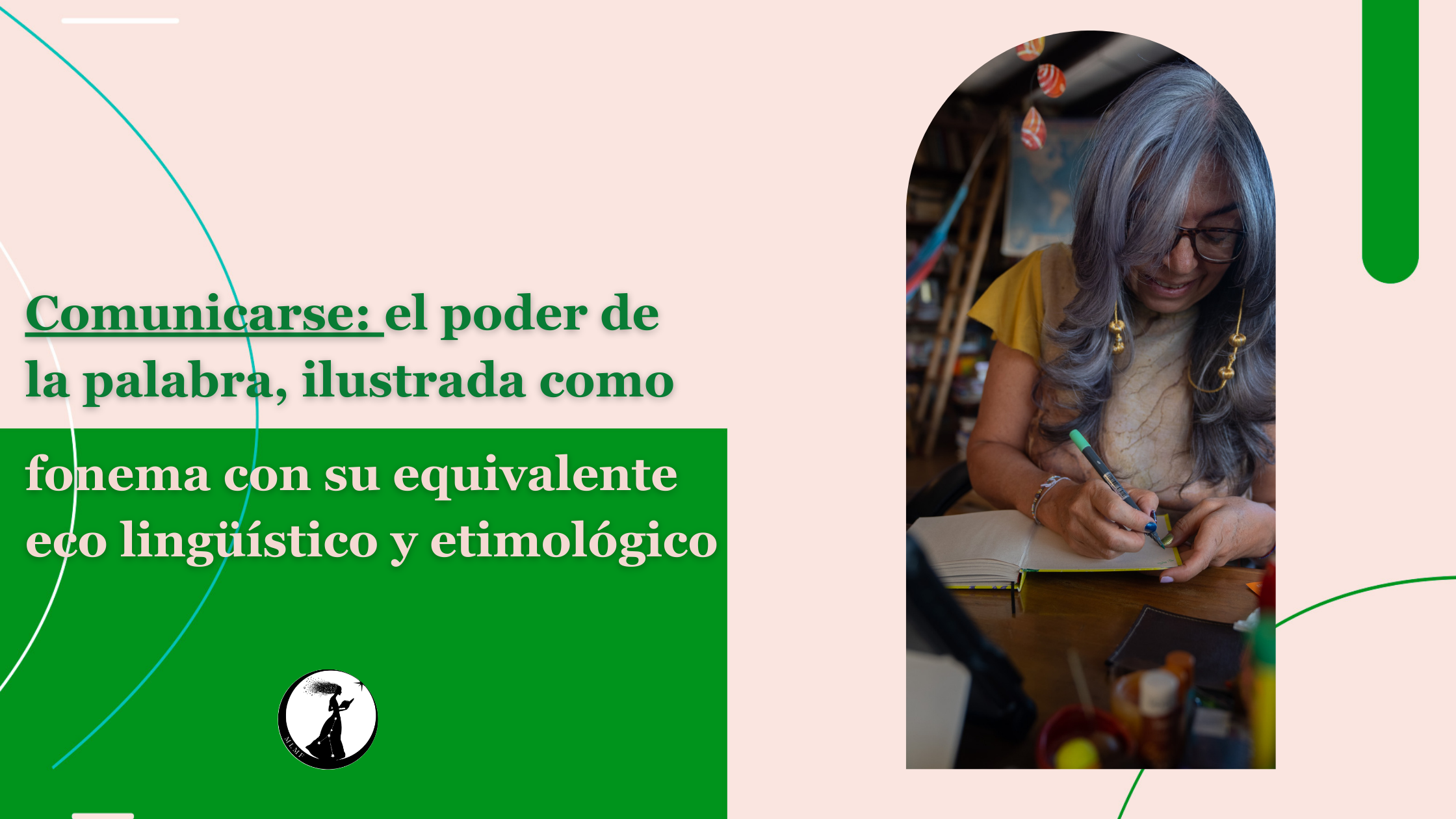He querido buscarle contexto a un primer acercamiento para intentar definir la etimología como la especialidad lingüística a cargo del origen de las palabras, la razón de su existencia, de su significado y de su forma; entendiendo que el lenguaje visto desde la filología como ciencia madre estudia las culturas tal como se manifiestan en su lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos escritos.
Y me pregunto, ¿cómo se ha construido una vida, un grupo de ciudadanos conscientes, responsables, respetuosos y empáticos, un territorio ancestral, un río fluido de imágenes literarias, poemas de viento, trayectos en canoa de pasos cantores, análisis críticos sobre uno o varios tránsitos entre una selva húmeda, un desierto, una playa, un páramo, una sierra nevada?
¿Y cómo se diluye o se extermina esa vida?
Pienso en la diversidad lingüística colombiana y no puedo no pensar en la multiculturalidad india, me refiero al subcontinente índico o, en la tailandesa, la indonesia, las americanas, la australio-neozelandesas maorí, las isleñas del Pacífico Sur, las europeas, las bienaventuradas africanas que seguramente nacieron mucho antes entre tantísimas más que seguramente olvido o desconozco.
Uno de los mayores misterios de mi mente jeroglífica desde muy al comienzo de mi niñez ha sido el origen de mi proclividad o gran interés y curiosidad por los idiomas, por las múltiples maneras de comunicarme o de no, también honrando a mi agenesia del lóbulo derecho con la que nací. Creo recordar que a eso de mis cuatros años empecé a cuasi exigirle a mi Pa y a mi Ma educación bilingüe, trilingüe. ¿De dónde acá una niña de esa edad, hija del lechero y de la ganadera tomaba en su cabecita díscola y dispersa, semejante decisión?
Los lenguajes de la vida y los silencios de la muerte talvez me retrotraen a la película BABEL de Alejandro González Iñárritu coescrita con Guillermo Arriaga, 2006 como un buen escenario de discusión y reflexiono retrospectivamente sobre los posibles puentes inconscientes que pudieron tejerse entre una niñera ilegal en Estados Unidos por la zona fronteriza de Tijuana, México; un niño pastor por las montañas Atlas marroquíes que juega a hacer disparos al aire con un rifle japonés y una colegiala adolescente japonesa en Tokio, sordomuda y suicida.
La construcción de tramas y conflictos literarios de un guion tal es una muy buena excusa para buscar escudriñar en el mito bíblico de Babel. La vida de las y los primeros postdiluvianos se vio rápidamente afectada por una relación en construcción o deconstrucción con las distintas nociones de lo divino: un dios, una diosa, varios o varias, ángeles, demonios, nociones del bien, el mal. El génesis del antiguo testamento de las distintas palabras sagradas monoteístas, -no he leído suficientemente a los Vedas en el Mahabharata o su Bhagavad Guita, indica que para entonces toda la tierra tenía sólo una lengua y unas mismas palabras y que tras la salvación de quienes iban en el Arca de Noé, se decide construir una torre tan alta que les abriera acceso al Cielo y por ende a su dios de ese horizonte… No me sorprendería que los evangelistas de la época hubieran empezado a predefinir a los hijos e hijas de Adán y Eva como quiénes perdieron el derecho al paraíso, precisamente por lo presuntuoso de creerse chispas divinas, semillas de estrella.
Ya anunciaba Umberto Eco en el capítulo de su libro La Búsqueda de la Lengua Perfecta cómo “la creación se produce por un acto de habla, y sólo al nombrar las cosas a medida que las va creando les confiere Dios un estatuto ontológico: «Y Dios llamó a la luz “día” y a las tinieblas “noche”… (y) llamó al firmamento “cielo”».” Y sin embargo en varios de los conversatorios del Hay Festival de los años recientes entre poetas, se escuchó decir al unísono que todo lo que se nombra muere instantáneamente al ser nombrado, fenotipado.
También los estudios de lenguas antiguas demuestran que todos los idiomas actuales poseen una fuente antigua en común. Por ejemplo, los idiomas modernos como el español, el inglés, el galés, el francés y el italiano poseen una base lingüística de tres lenguas antiguas, el sánscrito de la India, el idioma latín y el griego. En el caso del latín, esta es una lengua muerta que se usa solo para designar algunos términos técnicos en medicina o jurisprudencia, así como en algunas misas de la iglesia católica con las que, a propósito, ya en este siglo veintiuno, intentaban seguir evangelizando negros desde la Catedral de Toledo donde tras una exposición de El Greco tuve un pequeño traspiés y de manera completamente involuntaria tuve que escuchar la misa.
A la vez, se pueden ver algunas similitudes entre algunas lenguas antiguas en cuanto a su ortografía mostrándonos que esta lengua antigua fue la base de otros idiomas. Por ejemplo, el idioma fenicio, una lengua semítica, que se habló en las regiones de Libia y Siria, muestra a través de su códice de letras que fue el origen del alfabeto hebreo, griego, árabe, del abecedario latino y español.
Profundizo en textos de nuestro portentoso autor de El Nombre de la Rosa y descubro que, en su condición de titular de la Cátedra de Semiótica en la Universidad de Bolonia, Italia nos presenta como Introducción a la Semiótica su libro La Estructura Ausente. Murió el 19 de febrero de 2016. Entendiendo la Semiótica como el estudio de los signos contemplados como signos lingüísticos y la Semiología como una translingüística que examina los sistemas de signos como reductibles a las leyes del lenguaje, la verdad: Queridas Escuchas no entiendo ¿cómo yo he logrado comunicarme de manera relativamente clara con los y las hispano, anglo y franco parlantes que se me cruzan al andar?
El estatuto ontológico del que habla Eco entendido como la metafísica del Ser y sus propiedades trascendentales quizá es lo que me libera de tener que explicarme científicamente cuando lo mío es la literatura poética, los para qué de la escucha, la comprensión intercultural y la interacción social.