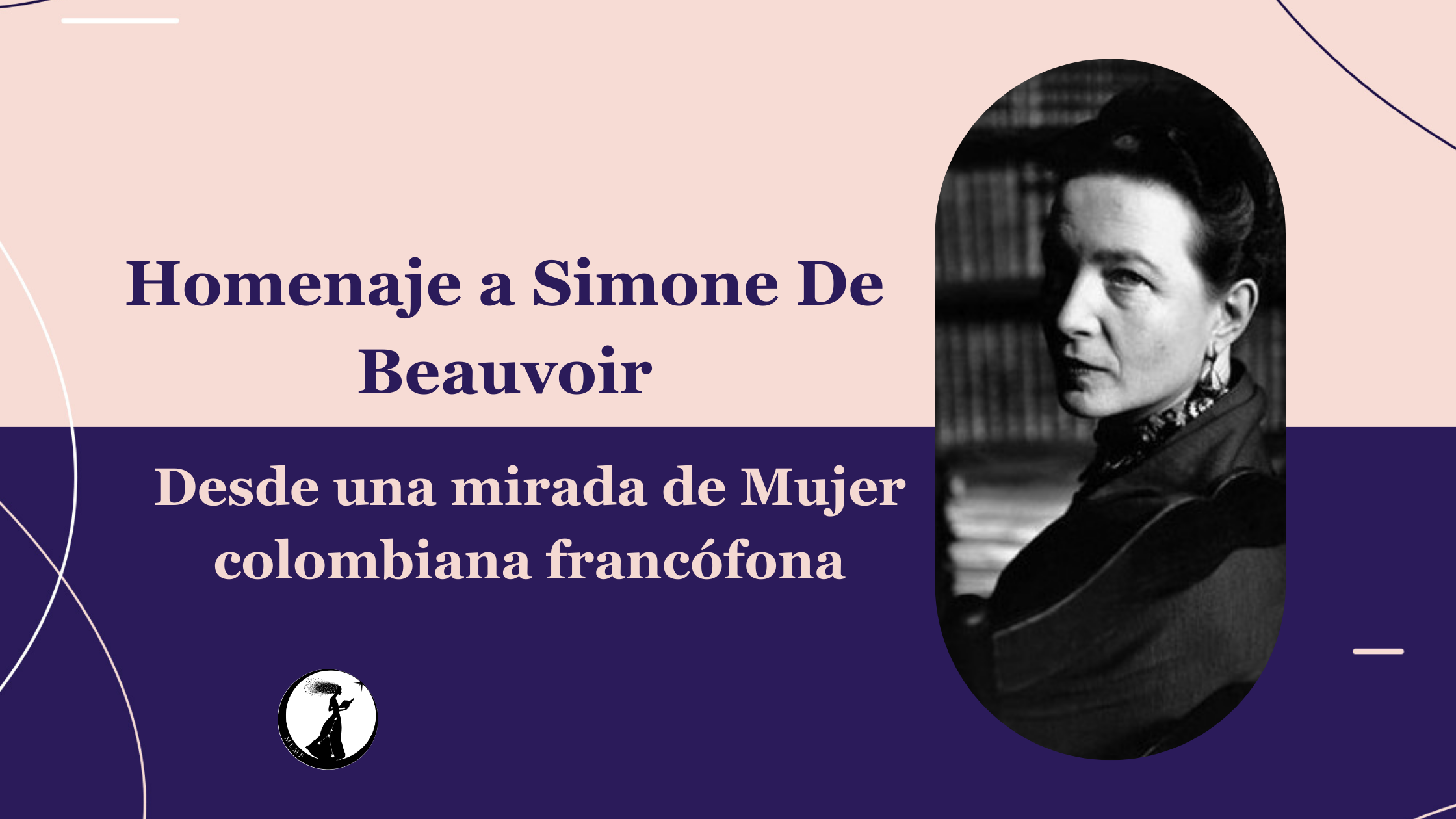Desde una mirada de Mujer colombiana francófona, Martha Lucía Moreno Fajardo
Una de las preguntas más inconscientes que se debió haber quedado sumergida muy en la profundidad dentro del tintero de mi silla turca o cerebro reptiliano tiene que ver con ¿por qué yo no fui feminista desde que empecé a leer y a escribir? Imagino a manera de disculpa insospechada que fue porque empecé a ocuparme de los temas en los que Papá&Mamá, los colegios, la universidad y los estamentos ideológicos de las sociedades a las que estuve expuesta insistieron. Dado que, además, de otra parte, no creo recordar haber llegado a mis 25 años con situaciones públicas o privadas de acoso o abuso por mi condición de género; sin desestimar el privilegio o los olvidos que muchas veces por motivos terapéuticos trastocan los recuerdos, se diluyen, se transforman.
Adolescente me había encontrado yo con que las personas no eran sólo hombres ni mujeres. Surgían amores o atracciones y deseos entre personas del mismo sexo, se alzaban en armas, sensaciones contradictorias: gestos femeninos en cuerpos masculinísimos o a la inversa. Varias niñeces percatadas donde no se podía establecer ¿de qué género eran?
Mucho más tarde empecé a escuchar de las comunidades LGBTQ+
La autora de EL SEGUNDO SEXO (1949), un ensayo de más de cuatrocientas páginas por el que sufrió serios acosos en artículos de prensa y por sus buzones, y biblia de las feministas muere a mediados-finales de la década de los ochenta del siglo anterior. Me pregunto si ¿alcanzó a fenotipar científicamente desde la observación cualitativa liberadora, los métodos de investigación biológica, psicológica y/o de salud mental para MUJERES? (Y ¿en cuántas de sus múltiples posibles versiones? Cuando también entran a jugar variables interpretativas como la asexualidad, la intersexualidad, el tránsito entre sexualidades varias, las sexualidades fluidas…)
Voy de librerías, ferias y viejos quioscos de libros usados y me encuentro con LA MUJER ROTA (1967), Editorial Contemporánea DEBOLS!LLO y una novela inédita en vida, LAS INSEPARABLES al igual que una biografía ilustrada por Malota de Carmen G de la Cueva, titulada UN PASEO POR LA VIDA DE SIMONE DE BEAUVOIR, (2018) ambas de Penguin Random House, Colección Lumen.
Cito a la autora: “ La mujer rota es la víctima estupefacta de la vida que ella misma eligió: una dependencia conyugal que la deja despojada de todo y de su ser mismo cuando el amor le es rehusado. Sería en vano buscar moralejas en estos relatos; proponer lecciones, no; mi intención ha sido totalmente diferente. No se vive más que una sola vida, pero, por la simpatía, a veces es posible salirse de la propia piel. Me siento solidaria con las mujeres que han asumido su vida y que luchan por lograr sus objetivos; pero eso no me impide, al contrario, interesarme por aquellas que, de un modo u otro, han fracasado y, en general por esa parte de fracaso que hay en toda existencia. ”
Y se me ocurre pensar que romperse como persona de la afiliación o identidad de género que sea, también ofrece una pertinente oportunidad para volver a integrarnos pedazo a pedazo, física, espiritual, mental, simbólicamente. Los dos apartes anteriores a la mujer rota en el índice los titula la autora, la edad de la discreción y monólogo. Aflora súbitamente en mi sentir otra pregunta: ¿cuántas veces hemos preferido quedarnos calladas para evitar mayores desaciertos patriarcales? Ni ganamos ni perdemos, aprendemos y mejoramos.
De Las Inseparables (1954) cinco años después de publicado El Segundo Sexo y sólo publicada hasta Octubre del 2020 se dice en la contraportada que narra la amistad apasionada que une a Sylvie y a Andree -alter ego de la propia Simone de Beauvoir y de Élisabeth Lacoin (Zaza) desde que con nueve años se conocen en la escuela. Juntas aprenderán a librarse de las convenciones y las expectativas asfixiantes de su entorno, ignorantes del trágico precio que tienen la libertad y la ambición intelectual y existencial. Mientras Alexandra Alter del New York Times comenta en la contrasolapa cómo esta novela ilumina una relación fundamental que moldeó los puntos de vista de la autora sobre la desigualdad de género y el sexismo, Lorena G. Maldonado en El Español apunta que “es la novela más íntima, con material explosivo donde había depositado sus inquietudes primeras, sus coqueteos con el mundo, los deseos compartidos, la militancia natural entre dos hembras que se abrazaban completamente”.
Para intentar cerrar este tímido homenaje a partir del Paseo ilustrado ya citado se mencionan dos obras suyas adicionales, MEMORIAS DE UNA JOVEN FORMAL (1958) y UNA MUERTE MUY DULCE (1964). En este primer título la autora relata cuando fue por primera vez a la Sorbona con su madre para preguntar cómo podía trabajar como bibliotecaria; la idea de tener que aprender sánscrito le espantó. Aunque la idea de la filosofía no se le salía de la cabeza pues apuntaba a la totalidad de lo real. Pero “¿cuántas mujeres habían llegado a doctorarse en filosofía en Francia?”, se preguntaba la autora. Simone sabía que las pioneras podían contarse con los dedos de una mano, y ella quería ser una de ellas. Sabía que la única profesión que podría ejercer con esa carrera sería la de enseñanza, lo cual no le importaba demasiado. Tuvo que escuchar de su padre que tenía cerebro de hombre, y de sus maestras que la filosofía corroía mortalmente las almas.
La última obra acá mencionada sin embargo alude a la muerte de su madre. Florencia del Campo en su sinopsis destaca como la autora narra la agonía y muerte de quien le dio la vida exaltando junto con el tema del envejecimiento ¿cómo pudo titular así una novela tan desgarradora que despelleja el alma? Y termina De Beauvoir, “pero muy dulce, claro: después del sufrimiento, solo queda ser muy dulce. Me imaginaba a mamá cegada por ese sol tenebroso que nadie puede mirar de frente. Tuvo una muerte muy dulce, una muerte de privilegiada.”